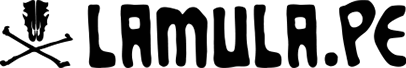Agrodata: Agricultura familiar: expectativas ante el Censo Agropecuario 2012
Artículo escrito por Miguel Ángel Pintado (CEPES), para La Revista Agraria
A mediados de 2011, el Cepes elaboró un estudio acerca de la agricultura familiar en el Perú, cuando sólo se contaba con información censal de 1994, más una fuente de información alternativa: la Enaho 2009 (anual). El problema era saber qué tan preciso sería hacer un análisis a partir de la Enaho, y los resultados preliminares del nuevo Cenagro 2012 han confirmado su pertinencia. Un ejemplo es la evolución de las unidades agropecuarias (UA): en un inicio, el total de UA era de 1’764,666 (Cenagro 1994), luego de 2’229,876 (Enaho 2009), y, finalmente, las UA llegaron a ser 2’292,772 (Cenagro 2012). En este sentido, analizaremos algunos aspectos de la agricultura familiar trabajados a partir de la Enaho 20111, que nos pueden adelantar cuáles serán los resultados del nuevo Cenagro.
Es importante analizar la agricultura familiar porque se cruzan distintos aspectos económicos (seguridad alimentaria, productividad, etc.), sociales (lucha contra la pobreza, cobertura y calidad de la educación, etc.) y políticos (diseño de políticas sectoriales, infraestructura, etc.). El cuadro 1 presenta diversas características asociadas a la agricultura familiar2, que hemos ordenado en tres grupos: variables socioeconómicas, de integración económica y variables tecnológicas. Con relación al primer grupo, el número de miembros del hogar promedio peruano es de cuatro, con diferencias regionales pequeñas (la selva posee el mayor promedio: 4.4). Por otra parte, el quechua y el castellano son las principales lenguas maternas de los jefes de familia, aunque existen diferencias regionales bien marcadas: en la costa y en la selva predomina el castellano, mientras que en la sierra, el quechua. En cuanto al nivel educativo, la sierra es la región donde este es el menor en una mayor cantidad de familias. En términos acumulados, en la sierra, el 74.9% de las familias cuenta con un jefe de hogar cuyo nivel educativo no supera la primaria (en la selva el porcentaje es 69.8 y en la costa 66.9). En contraste, la costa posee una mayor cantidad de familias (7%) cuyos jefes de hogar alcanzaron la educación superior. Si a ello le sumamos la calidad de la educación, los resultados podrían ser aún más deprimentes.
En el grupo de las variables de integración económica, una de ellas es el destino de la producción agrícola, aspecto en el que las diferencias regionales están más marcadas. Por un lado, una región, la costa, cuenta con una vinculación al mercado bastante significativa: más de la mitad de las familias destinan más del 50% de su producción al mercado, mientras que en las otras dos regiones, sierra y selva, casi la mitad de las familias destinan más del 50% de su producción al autoconsumo. Otra variable de integración son los ingresos del jefe de hogar como trabajador independiente, aspecto en el que la mayoría de los ingresos provienen de actividades agropecuarias (más del 80% en todas las regiones), lo que evidencia el poco grado de flexibilidad de la mano de obra para dirigirse hacia otras actividades.
En el grupo de las variables tecnológicas —que permiten medir el grado de adopción de insumos modernos en el proceso productivo de la agricultura familiar—, en lo que se refiere al uso de pesticidas, insecticidas, etc., la costa presenta la mayor participación (66%), seguida de la sierra (42.2%) y la selva (33.6%). En lo que respecta al uso de abonos y fertilizantes, la difusión es mayor en la costa y en la sierra, en comparación con la selva. Por último, la asistencia técnica recibida en las tres regiones es casi inexistente.
En resumidas cuentas, el perfil de la agricultura familiar es heterogéneo. Las condiciones naturales (condiciones climáticas, pisos altitudinales, fertilidad de los suelos, etc.) y las no naturales (infraestructura de riego, difusión de la tecnología, educación, crédito, etc.) terminan influyendo en cada región de manera diferenciada, ya sea en la producción, en los ingresos y, finalmente, en la condición de pobreza de las familias que conforman la agricultura de pequeña escala en nuestro país (véase última variable del cuadro 1). Todos estos elementos, en efecto, deberán tomarse en cuenta una vez que se tengan los resultados del Cenagro, con la finalidad de que las políticas que se elaboren sean las más adecuadas.
Notas
1 No utilizamos la Enaho 2012 porque, si bien ya se encuentran disponibles los tres primeros trimestres, esta información no comprende muchos módulos que son claves para nuestro análisis.
2 La agricultura familiar se define aquí como aquellas unidades agropecuarias con extensiones menores de 10 hectáreas.
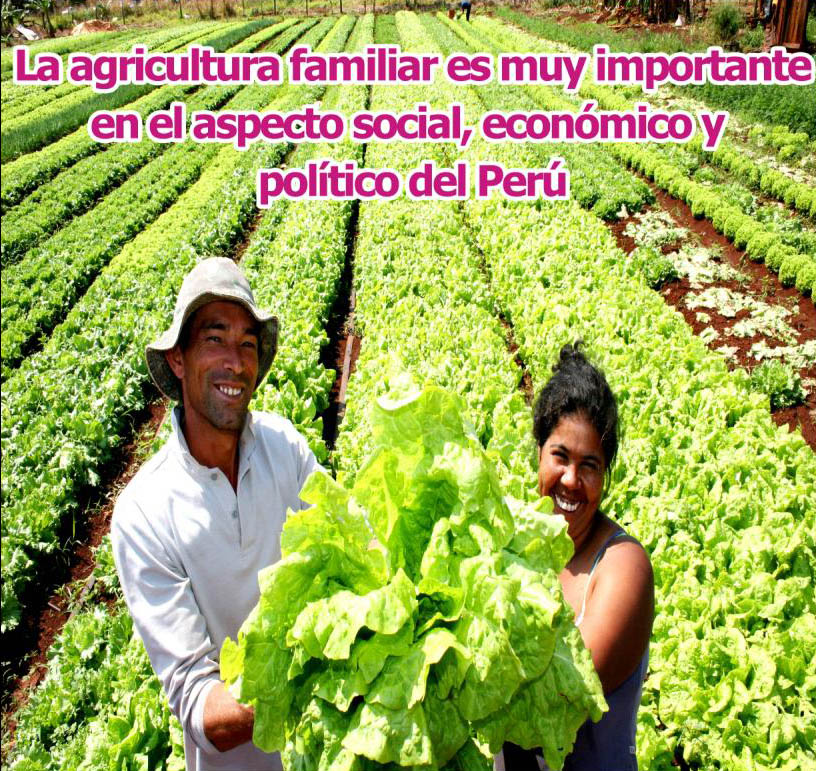
Más información:
http://www.facebook.com/CEPESRURAL
http://twitter.com/CEPES_RURAL
http://www.youtube.com/cepesperu
http://www.larevistaagraria.info/