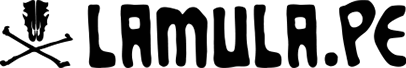MESA REDONDA Perú, país de andenes . Rescatando el pasado para enfrentar desafíos del futuro
Publicado en la edición Nº 160 de LRA
Artículo escrito por Fernando Eguren y Ricardo Marapi para La Revista Agraria
Los andenes se están poniendo de moda, y con justificación. Contribuyen a resolver dos graves problemas que hoy aquejan a la sierra: la erosión (que afecta a 35 millones de hectáreas) y la falta de acceso al agua. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ejecuta un importante proyecto piloto en Matucana (sierra de Lima), y pronto, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ampliará este programa a once regiones. De igual manera, la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) está impulsando un creativo programa, llamado «Adopta un andén», con el fin de establecer una relación entre este milenario sistema y los consumidores y restaurantes del mundo. Y, como broche de oro, el próximo mayo el Perú será sede del Segundo Congreso Internacional de Terrazas, donde se darán cita diversos expertos para analizar el futuro de los andenes.
¿Cuál es la importancia de recuperar nuestros milenarios andenes en el marco de una actual crisis mundial por problemas de inseguridad alimentaria y por el grave impacto del cambio climático? La Revista Agraria (LRA) organizó una mesa redonda con la participación de cuatro reconocidos especialistas: el ingeniero Antonio Lambruschini Canessa, coordinador del programa de andenes de Agro Rural; Hilda Araujo Camacho, investigadora del Centro de Investigación y Tecnología para los Países Andinos (Citpa); el economista Manuel Glave Testino, profesor en la PUCP e investigador principal en temas de desarrollo rural de la ONG Grade; y el arquitecto Rodolfo Beltrán Bravo, exdirector de Agro Rural y actual coordinador del programa «Adopta un andén», de Apega.
LRA: Un sector de la opinión pública piensa que los andenes son una expresión del pasado y de lo antiguo. Sin embargo, en medio de la actual crisis energética y el fuerte impacto del cambio climático, es necesario mirar su gran potencial como alternativa económica y sostenible para la agricultura peruana. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los resultados del inventario que se ha hecho?
Antonio Lambruschini: Antes de empezar el actual proyecto con apoyo del BID —ejecutado por el Minagri a través de Agro Rural— se sabía que existían un millón de hectáreas de andenes, aunque esta cifra se basaba en documentos de más de veinticinco años de antigüedad. ¿Por qué es importante hacer el inventario de andenes y contar con esa información? Porque da una idea acerca del área agrícola en la sierra, donde los andenes pueden representar entre 25 y 30%: si se mejoran las condiciones de trabajo en los andenes, se mejora también un 30% del área cultivable de la sierra. Ahí está su importancia. Según los datos del inventario, hay cerca de 340 mil hectáreas en once regiones, como Amazonas, Lima, Junín y algunos departamentos del sur, superficie que, sumada a la existente en regiones no consideradas en dicho inventario, alcanza las 500 mil hectáreas en el ámbito nacional. ¿Cuán importante es la información recogida? Ahora, aparte del dato de las 340 mil hectáreas, se conoce también cuántas hectáreas de andenes se encuentran en determinado nivel de altitud y, con ello, se concluye que el mayor porcentaje se encuentra entre los 2,500 y 4,000 m.s.n.m. Esta información es fundamental, pues las condiciones de abastecimiento de agua y de precipitación están referidas a los niveles de altitud. Un punto sustancial en el inventario fue tener en cuenta las condiciones de abastecimiento de agua en cada uno de los andenes. Gracias a últimos estudios y al resultado del inventario se sabe que cerca del 80% de los andenes han contado en algún momento con un mecanismo de abastecimiento de recurso hídrico. Esto es importantísimo, pues significa que, al construirlos, los incas y las culturas que los antecedieron no solo se preocuparon de ampliar la frontera agrícola, sino de que ello viniera acompañado del principal recurso, es decir, del agua (por eso, existen reservorios y canales que facilitaban la distribución del agua). Otro punto era averiguar si se contaba o no con población dispuesta a trabajar los andenes, pues no se obtiene nada recuperándolos, dándoles agua, si no existe población en el entorno. En resumen, varios aspectos se consideraron: 1) conocer las condiciones en que se encuentran los andenes y cuántos están en uso; 2) averiguar cuántos andenes tiene cada una de las regiones, provincias y distritos evaluados; 3) saber si se cuenta o no con una fuente de agua que facilite el trabajo en los andenes; 4) definir si se cuenta o no con población que pueda trabajar en ellos y si existen mecanismos de comunicación entre estas poblaciones y los mercados. Todo ello se ha evaluado en el inventario.
Rodolfo Beltrán: La importancia del inventario que se está haciendo gracias al BID y al Minagri radica en el esfuerzo de determinar dónde están ubicados los andenes, qué necesitan y qué áreas hay que reconstruir. En los últimos meses, gracias al estudio que hacemos en Apega —en el marco del programa «Adopta un andén»—, he notado que existen nuevos proyectos individuales en donde los propios agricultores están reconstruyendo sus andenes. Estos casos no han llegado a ser contemplados por el Censo Agropecuario ni por el inventario y es necesario apoyar a estas familias, que reconstruyen los andenes por su cuenta y sin apoyo del Estado. Un aspecto fundamental es el relacionado con la tenencia: hace poco estuve en el distrito de Laraos (Yauyos, Lima) y entrevisté a algunos parceleros; allí los andenes pertenecen a la comunidad, pero el manejo es individual: muchas familias tienen una hilera de ellos. Es decir, ya no estamos hablando de una hectárea o de un topo como unidad, sino de que, tratándose de la agricultura familiar, las familias son dueñas de una fila de andenes.
A. Lambruschini: Gracias al inventario se ha podido establecer un ranking de 95 distritos, previamente clasificados, que han sido aprobados para un proyecto de inversión pública. Estamos planteando que la intervención se realice en zonas que tengan entre 50 y 200 hectáreas de andenes; es decir, en aquellas zonas con menos de 50 hectáreas de ellos, no se justificaría armar toda una infraestructura como acceso de agua. El otro punto es la importancia de la comunidad. La mayoría de los andenes está en terrenos comunales, donde la explotación de los andenes es comunal o privada. En la mayor parte de los casos la tenencia es individual, pero existe un porcentaje de áreas donde se sigue trabajando en forma conjunta. Es complicado recuperar los andenes en forma individual porque implica poner mucha mano de obra; normalmente, se hace a través de faenas colectivas: «Hoy día trabajamos el tuyo, mañana trabajamos el mío y mañana el del tercero». Ahí se van formando esfuerzos conjuntos para trabajar los andenes.
LRA: Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad, ¿cuál es la importancia de los andenes?
Hilda Araujo: Hay que mirar al pasado para entender el presente. ¿Qué han significado los andenes para la región andina? La construcción de andenes ha sido un proceso larguísimo que comienza en Chavín, sigue con los Huari y termina con los incas: han sido miles de horas de trabajo de seres humanos para transformar todas esas laderas en chacras y para domesticar y aclimatar una de las megadiversidades más grandes del planeta. Tenemos que mirarlo desde esta perspectiva: qué fuimos en el pasado, cuál fue nuestra contribución, y aprender a negociar políticamente en el mundo. «Señores, ¡somos el banco genético del mundo! ¡Ayúdennos! ¿O quieren tener una crisis alimentaria?». Hay que valorar el desarrollo del pasado.
Manuel Glave: La primera idea que quiero destacar es el concepto de infraestructura, se trate de carreteras, canales de riego, líneas de transmisión, puertos, etc.; un concepto que siempre me lleva a pensar en cuál es la responsabilidad pública y cuál la privada en la construcción, el mantenimiento y el uso de cualquier infraestructura en general. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad alimentaria, en el largo plazo, necesitamos una estrategia sobre la responsabilidad pública en la inversión destinada a la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de una infraestructura necesaria para dicha seguridad. El tema es ponernos de acuerdo, como sociedad, respecto a la responsabilidad pública. Hemos pasado de un modelo donde el Estado era el ente planificador absoluto, a un discurso —de casi una verdad absoluta— según el cual el Estado solo promueve, regula y facilita, pero no es responsable de invertir y todo es inversión privada. Luego, en esta última década, hemos entrado a las llamadas alianzas público-privadas. ¿Dónde trazamos la línea de responsabilidad pública y privada para la rehabilitación, el mantenimiento y el uso de los andenes? Una segunda idea se refiere a los servicios ambientales o servicios de los ecosistemas. ¿Por qué los andenes sobreviven a pesar del abandono? Más allá del tema cultural o de sociedad, hay un elemento productivo: claramente, la terraza juega un rol de control de erosión y de manejo del territorio, que le permite a una familia, una comunidad, una sociedad, tener una mejor productividad, así como resistir algunas variabilidades climáticas y adaptarse al medio.
H. Araujo: ¿Cuál fue el reto para la sociedad de los Estados andinos? En principio, fue cómo garantizar una planificación de la mano de obra, a fin de poder manejar labores culturales disímiles de cultivos ubicados a más de cuatro mil metros. La organización social y la organización del trabajo tuvieron un papel central en el desarrollo andino. Aun cuando, ahora, la mayoría de las comunidades campesinas tiene una organización bastante deteriorada, siguen contando con una experiencia de manejo de una diversidad climática, que debe ser aprovechada como estrategia frente a los riesgos climáticos, que siempre han existido en la cultura andina. Es necesario rescatar y potenciar ese conocimiento, pero primero hay que comenzar a reconocerlo. El pasado nos muestra y nos ilumina el presente.
M. Glave: Hay una serie de restricciones que limitan la viabilidad de la infraestructura de terrazas, en particular en los Andes. Uno de los puntos centrales es el tema de la organización social para la asignación de la mano de obra. Estamos hablando del concepto de control comunal de la mano de obra, que es el concepto central para discutir la viabilidad de la gestión de los andenes. En la medida en que la organización comunal tenía un grado de control sobre la tierra y la mano de obra, el sistema de andenes se reproducía y se mantenía; pero en la medida en que el control comunal va reduciéndose —por múltiples motivos, como falta de desarrollo comercial, fragmentación de la comunidad, falta de políticas públicas—, el grado de control comunal sobre la mano de obra también va cayendo. Uno de los puntos fundamentales del inventario que está realizando el Estado debe ser identificar aquellos espacios donde hay mayor posibilidad de una acción colectiva, con algún grado de control colectivo, sobre la tierra y la mano de obra, que permita hacer ese trabajo con andenes.
H. Araujo: En el tema de la institucionalidad, que es un problema central, hay que distinguir dos cosas básicas: primero, cómo reforzamos ese control colectivo de la organización comunal para la producción; y, segundo, cómo reforzar la organización de las comunidades para la comercialización. Son dos cosas totalmente distintas. Para reforzar la organización al nivel interno, hay que trabajar con las mujeres y valorar su labor. Las mujeres rurales que he conocido, en diversos proyectos, tienen un afán increíble de transformación para el mercado; están con las «pilas» ya puestas. Hay que trabajar con ellas, pues los hombres salen a trabajar en construcción, en la hoja de coca y en cualquier otra cosa, mientras que las mujeres se quedan con las chacras, los niños y los animales. ¡Las mujeres son las responsables del ciclo agrícola más que los hombres! Hay que trabajar con ellas para comenzar a reforzar la organización comunal. Allí se necesitan dos objetivos principales: primero, ordenar nuestro espacio y territorio, para ubicar los cultivos más rentables y, al mismo tiempo, nutritivos, con el fin de tener ingresos; y, segundo —que a veces pareciera que no se compatibiliza con el primero—, recuperar la agrobiodiversidad, pues estamos perdiendo miles de años de trabajo de aclimatación y domesticación de cultivos nativos que constituyen uno de nuestros grandes puntales.
R. Beltrán: Respecto a la intervención del Estado y de la empresa privada en los andenes, pienso que todas las iniciativas son importantes. Existe un gran proyecto piloto de Agro Rural y el Minagri en Matucana, que derivó en el inventario de andenes, y también está el proyecto del BID en 95 distritos peruanos, con una inversión de 25 millones de dólares. Pero en los gobiernos regionales también hay interesantes experiencias: por ejemplo, la región Lima tiene un proyecto de recuperación de 70 hectáreas de andenes, en Laraos, y, de manera similar, hay otros proyectos en diversos municipios. En la vía privada, muchas comunidades, por cuenta propia, están recuperando andenes, en algunos casos con el apoyo de las ONG. Allí es importante el tema de la comercialización y la organización de las comunidades para que participen. El rol de la mujer es importantísimo, pues ellas son las que guardan las semillas para las próximas campañas. También están las ferias, que son un escenario de comercialización: recientemente, el Gobierno ha identificado cien ferias, a nivel nacional, que cada vez suman más y más; incluso, Apega y la municipalidad del distrito de San Miguel tienen la feria «De la chacra a la olla» y otras ferias agropecuarias. El otro producto que estamos articulando en Apega es el de «Adopta un andén», donde a través de nuestro posicionamiento internacional promovemos que los restaurantes compren directamente, con cosechas a futuro. Y Apega no es el único; otros también lo podrán hacer. El resultado es que los agricultores se sienten muy orgullosos al ver que esas áreas, que estaban abandonadas y constituían una herencia, por fin han sido rescatadas. Por último, hay que destacar que somos un país de medianos y pequeños agricultores. ¡Los andenes son el escenario más propicio para la agricultura familiar! No son el escenario para los cultivos masivos o para los transgénicos, no, sino un escenario de biodiversidad y de agricultura familiar.
LRA: Los más escépticos opinan que la recuperación de los andenes refleja una especie de «arqueología del desarrollo». Es decir, las miles de obras que se han hecho en el pasado, funcionan mientras existe apoyo externo; cuando se retira el agente externo que las apoyaba, dichas obras se abandonan. A pesar de sus beneficios ambientales y su importancia estratégica en la biodiversidad, los andenes son una visión de largo plazo que no es asumida por los gobiernos. Algunos cuestionan que la recuperación de andenes sea una propuesta para una economía de subsistencia. ¿Cómo responder frente a ese escepticismo?
A. Lambruschini: Para no convertir este tema en «arqueología del desarrollo», la propuesta es no solo mejorar un canal de riego porque así llegará más agua al andén, sino también las condiciones para que la producción sea mejor y esté ligada a la biodiversidad: si mejoran las condiciones de producción en ese andén, los campesinos y las familias podrán llegar a un mercado. Es necesario realizar toda esa cadena productiva y de comercialización, pues de lo contrario todas esas experiencias se convertirían —en unos cinco o diez años— en un archivo de estudios o en una «arqueología del desarrollo». La propuesta es no solo mejorar las condiciones de dotación de agua, sino también su uso y que se sepa para qué la usan. Cuando comenzó nuestra experiencia en Matucana, una de las propuestas era lograr la seguridad alimentaria, aunque, inicialmente, el 90% de los productores sembraba flores. Nos preguntábamos, entonces: ¿cómo lograr su seguridad alimentaria con flores? Empezamos a incorporar nuevos cultivos, como hortalizas, que están ligadas al suministro de minerales y vitaminas para las familias campesinas. Eso significó una ayuda en su seguridad alimentaria; incluso, empezaron a comercializarlas. Es decir, la recuperación de la infraestructura debe ir acompañada de una serie de intervenciones que ayuden a las familias a producir mejor y de una manera más rentable. La combinación de factores va a facilitar que este tema no se convierta en «arqueología del desarrollo».
M. Glave: Frente a ese escepticismo que mencionas, la respuesta está en la necesidad de políticas públicas para la agricultura familiar, pero actualmente no existe una política pública dirigida a este tipo de agricultura. Ese es el gran debate. El asunto es lograr que el Estado tenga una política sensata de promoción de la agricultura familiar y de la organización comunal, porque la comunidad es un actor central de ese tipo de agricultura. En ese marco, hay que incorporar el tema de los andenes. Ahora, un segundo argumento —frente a los ministros Castilla del mundo— es el asunto de la adaptación al cambio climático. ¡Ahí no hay Castilla que valga!, salvo que se sufra de una miopía histórica y se quiera desconocer la importancia que juegan los andenes, los camellones y la infiltración de aguas como prácticas de adaptación al cambio climático. Este es un tema de largo plazo, de todo el siglo XXI y de generaciones futuras. Ahí se requiere contar con una política pública.
R. Beltrán: ¿Por qué invertir en el futuro de los andenes? Inicialmente, cuando vimos el asunto con el BID, se decía: ¿qué estructura que ustedes financian ha durado mil quinientos años y va a durar mil quinientos años más? No la hay. No hay edificio ni puerto que dure más allá de doscientos años. Ese es un argumento excelente acerca de la sostenibilidad de los andenes. Otro punto importante es analizar el actual escenario internacional de los alimentos: no es el mismo escenario de hace diez o veinte años. Ahora se habla de los súperalimentos, es decir, de lo que sembramos acá: la quinua, la kiwicha, la cañihua, etc. Sin embargo, lamentablemente, en el Perú solo consumimos tres o cuatro kilos al año, de un total de 540. Hay una moda internacional en el consumo de súperalimentos funcionales y saludables. ¡Esa es la demanda; es lo que el mercado está pidiendo! Allí hay que destacar la importancia del origen del producto: necesitamos identificar, en el Perú y el mundo, que un producto viene de los andenes. Y no es una cosa romántica, sino que existe un sustento técnico en la forma como se cultiva en esta tierra, que tiene cientos de años. En Apega hemos reservado una marca, que es el sello de andén, que resulta un paso importantísimo para la comercialización. Otro punto es que todo un pueblo se identifique con un producto: un producto, un pueblo. Por ejemplo, en Huarochirí (Lima) existen la «Feria de la palta» y la «Feria de la chirimoya». Es importante establecer la identidad territorial de un producto.
A. Lambruschini: Tenemos un proyecto piloto sobre andenes que ha sido bastante exitoso. Ahora estamos formulando el nivel de factibilidad, que debe pasar necesariamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. La idea es que el programa se ejecute en once regiones y se convierta en lo que ustedes han mencionado: una política pública para el futuro, donde el Estado disponga recursos para trabajar esto. Y respecto a la opinión del ministro Castilla acerca de los andenes, solo debo decir que él ha sido quien ha dado pase al estudio de factibilidad de este proyecto. Él está enterado de este programa y ha mostrado su acuerdo con que el BID apoye la formulación de ese estudio de factibilidad. Es decir, el Ministerio de Economía ha dado su visto bueno.
M. Glave: Me parece fundamental que se consolide el tema de los andenes como programa presupuestal, porque así se internalizará en la gestión pública nacional. En el corto plazo, a 2015 o 2016, se debe contar con un programa presupuestal de un programa de andenes. Sin embargo, uno de los desafíos de los programas presupuestales es que no permiten la integración entre sectores del Estado; es decir, no se puede tener un programa de inversión pública en andenes si no existe antes un programa de inversión pública en gestión de recursos hídricos, en caminos rurales o en educación rural. ¿Cómo se integran los objetivos estratégicos, componentes, productos y actividades de un programa presupuestal de andenes, con los componentes, productos y actividades de otros programas? Se requiere una capacidad de integración de los programas presupuestales.
H. Araujo: Creo que nos falta ligar el potencial de los andenes con los valores paisajísticos y el turismo. En nuestro viaje a China vimos que aprovechaban ese valor paisajístico, pues habían ubicado miradores en varios niveles de las terrazas, y esos miradores habían sido construidos por empresas. Los habitantes chinos de otras zonas visitaban los andenes y pagaban una entrada, un porcentaje de la cual va a las comunidades y otro al gobierno regional; es decir, se aseguraban de que una parte volviera a las comunidades. Debemos ligar el tema de los andenes con el turismo. La experiencia que hemos visto al respecto en China me parece muy importante.
Escrito por
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) ¡Somos una ONG que apuesta por el Desarrollo Rural! Síguenos: @CEPES_RURAL
Publicado en
¡Apostando por el Desarrollo Rural...! Nuestros TEMAS: Agricultura, Seguridad Alimentaria, Recursos Naturales, Cambio Climático.